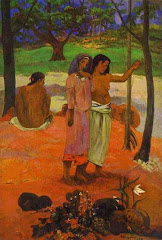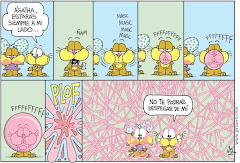Sócrates y la felicidad
Por Diana Cohen Agrest
Para LA NACION. Miércoles 11 de mayo de 2005
Un editorial de LA NACION publicado hace unos días recogía las conclusiones de una encuesta realizada entre 637 jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 29 años, en la ciudad de Buenos Aires. Entre esas conclusiones se destacaban las expectativas depositadas por los encuestados en la búsqueda de la felicidad. Problema arduo, si los hay, pues, al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad?
Para quienes nacimos en los tiempos de la Bidú Cola, la cuestión era relativamente más sencilla: hasta el más iletrado de los inmigrantes dictaminaba, en forma de mandato, lo que debería ser, de allí en más, el deseo de sus hijos: "Sé médico". "Sé abogado." "Sé ingeniero." Y, quien más quien menos, uno terminaba consagrándose durante unos cuantos años a la histología y a la anatomía hasta que, título colgado de la pared mediante, se cumplía con el mandato paterno.
Lo cierto es que, pese al innegable esfuerzo, dentro de todo, era bastante sencillo. Pero hoy por hoy los términos han cambiado. Padres posmo tal como nos preciamos de ser, solemos declarar con un híbrido gesto, entre pomposo y condescendiente: "Sólo quiero que seas feliz". Y en rigor de verdad, formulado en estos términos, ser feliz es un objetivo más difícil de alcanzar que un honoris causa entregado por la Universidad de Oxford.
Pero hay algo más: ya Aristóteles observaba que si bien todos los hombres coinciden en buscar y desear la felicidad, cada uno de ellos cree poder encontrarla en cosas muy diversas. Algunos creen poder hallarla en el dinero; otros, en los honores. Y unos pocos la buscan en el conocimiento o en la consagración a un ideal.
En uno de los diálogos de República, escrito hace más de dos mil años pero tan vigente hoy como entonces, Platón nos cuenta el desafío que uno de sus personajes le plantea a Sócrates, protagonista del diálogo. Así, narra la historia de Giges, un pastor al servicio del rey de Lidia. Cierto día en que Giges llevó a pastar a sus ovejas se desató una tormenta acompañada por un terremoto que abriría una profunda grieta en la tierra. Consternado, Giges se asomó a la grieta y creyó divisar en su fondo un anillo de oro, que inmediatamente se calzó en un dedo. Días después, el pastor asistió a una reunión de pastores con su anillo y allí descubrió en él una cualidad mágica: cuando giraba el anillo, se volvía invisible para los demás, que comenzaban a hablar sobre él como si no estuviera presente. Cuando lo hacía girar nuevamente, los acontecimientos retomaban su curso natural. Se hizo entonces nombrar por los pastores mensajero ante el rey, a quien debería informar sobre el estado de los rebaños. Una vez en la corte, sedujo a la reina y se sirvió de ella para asesinar al rey y apoderarse del reino. El desafío del Sócrates de República consistiría en persuadir a sus interlocutores de que es posible que una persona se conduzca moralmente aun cuando esté en posesión de ese mágico anillo.
Pero, lejos de ello, y ya volviendo a nuestra desencantada realidad, ni un Sócrates reencarnado podría vencer la irrefutabilidad de los datos aportados por las respuestas a otra de las preguntas de la encuesta: "Si tuvieras la oportunidad de cometer un único acto de corrupción que no perjudicara a ninguna persona directamente y que para vos significara una gran diferencia económica, ¿creés que lo cometerías?". Sorprendentemente, el 28,7 por ciento respondió afirmativamente; el 12 por ciento, que probablemente lo haría, y el 6,7 no supo cómo habría de actuar. Pero, al igual que en la Grecia clásica, parecería que en la ciudad de Buenos Aires son mayoría aquellos que pretenden que la clave de la felicidad se encuentra en el enriquecimiento a cualquier precio, más tentador aún cuando se mantiene a salvo el honor que ayuda a conservar el poder, naturalmente asociado con el dinero.
Es posible replicar, a modo de magro consuelo, que nuestros jóvenes -ayudados por la formulación de la pregunta- se abstendrían de matar a rey alguno para quedarse con el botín. Pero, como en el relato platónico, muchos no serían tan firmes en sus convicciones como para resistirse a cometer un acto corrupto a sabiendas de que, de hacerlo, no recibirán castigo alguno. Y si poseyeran algo parecido al anillo de Giges no dudarían en abusar de su poder, transgrediendo toda norma al amparo de la impunidad que el anillo les conferiría. Porque a Giges, después de todo, no le fue nada mal.
En la misma obra, Platón nos invita a hacer un experimento imaginario. Y dice algo así: pensemos en dos hombres, Equis y Zeta. Equis está dotado de todas las virtudes. Zeta tiene todos los vicios. Uno es el modelo del hombre de bien; el otro, de la más execrable corrupción moral. Pero a continuación imaginemos que de cada uno de estos hombres todos creen que es exactamente lo opuesto de lo que en realidad es. Y que pese a que Equis es el modelo del hombre virtuoso, es tenido erróneamente por corrupto, por la encarnación misma de todos los vicios. Y, a la inversa, pese a que Zeta es el paradigma de la corrupción, es considerado un modelo de virtud, el poseedor de las excelsas cualidades poseídas por Equis.
En este experimento imaginario, el contraste entre lo que un hombre es y lo que parece ser ante la mirada de los otros es tan perversamente marcado y definitorio como lo es el tipo de vida que le espera a uno y a otro. Mientras que el genuino virtuoso sufre el desprecio de sus semejantes y lleva una vida miserable, el corrupto con apariencia de virtuoso sólo recibe premios, honores y elogios.
Ahora bien: como espectadores de ambas escenas ¿a quién diríamos que le va mejor? ¿Acaso, hoy como ayer, debemos darle una vez más la razón a Woody Allen, que sentenció algo así como que los buenos duermen bien de noche pero los malos la pasan mejor de día?
Si Sócrates recorriera nuestras calles como solía recorrer las de Atenas, preguntando a cada cual por el sentido de la honestidad en un país donde la impunidad se ha tornado moneda corriente, donde los anillos de Giges calzan en cualquier dedo que se preste y se multiplican como los panes y los peces, no tendría chance alguna. Ciertamente, los anillos de Giges porteños no se cobran la vida del infortunado rey de Lidia (si bien se cobran, a veces, las de infortunados ciudadanos rasos). Pero dan piedra libre para que muchos crean que se puede actuar impunemente y que, en caso de caer en desgracia, la Justicia los absolverá.
Pero no todo está perdido. Pues, en contrapartida, así como se puede ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, el sondeo también nos revela que el 51,8% de los jóvenes encuestados negaron que fueran a cometer el mentado acto de corrupción. Con sus respuestas, como una vez lo hicieron con Sócrates, nos desafían. A fin de cuentas, ni nosotros ni nadie puede asegurarles que alcanzarán la felicidad. Pero sí debemos poder asumir un compromiso garantizándoles que toda violación de la ley implica la sanción de un castigo. Y que, de ahora en adelante, la impunidad no va más.
La autora es doctora en Filosofía y es profesora del Departamento de Filosofía en la UBA.