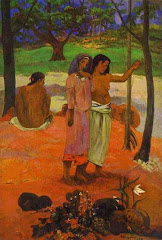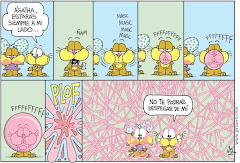Diana Cohen Agrest. Para no pensar que nada alcanza
Para LA NACION. Miércoles 29 de diciembre de 2004
¿Por qué nunca nada alcanza? ¿Por qué ese constante sentimiento de insatisfacción, ese inconformismo que se nos ha vuelto carne, esa certeza paradójicamente inconsciente de que, una vez logrado algo muy deseado, pronto nos resultará poca cosa y comenzaremos a correr tras otro éxito, sin darnos tiempo para disfrutar lo recién conseguido?
El "éxito" parece coronar hasta nuestras miserias más ocultas: para poder vender un auto que la clase media, especie en vías de extinción si las hay, apenas puede comprar a plazos, los anuncios publicitarios nos muestran algunos jóvenes musculosos y sonrientes, exhibiendo impunemente un cosmos ordenado según los valores que venden, que condensan un sofisticado savoir vivre , tan alejado de tantos otros jóvenes atravesados por la falta de trabajo, sólo musculosos a fuerza de repasar los parabrisas agitando frenéticamente sus "trapitos" y, en el mejor de los casos, sonrientes al recibir una moneda de esas caras anónimas que, a desgano, los observan detrás de sus vidrios polarizados. El cosmos marketinero en lugar del caos callejero.
Y una vez que el consumidor, a duras penas, logra terminar de pagar ese auto, o ese celular, lo mismo da, éstos ya superaron su fecha de vencimiento, desprovistos de la efímera tecnología "al servicio del confort": el césped del vecino siempre luce más verde. Es así como deseamos algo y, una vez obtenido, ya no nos satisface y buscamos otra cosa, en una búsqueda sin fin que, en palabras de ese lúcido maestro llamado Baruch Spinoza, nos hace luchar por nuestra esclavitud como si lucháramos por nuestra libertad.
Pero el consumo no es todo. Estamos en un lugar y sentimos que deberíamos estar en otro; estamos con algunos y deseamos estar con otros. Nada alcanza. Rellenamos los silencios con palabras innecesarias, rellenamos nuestra vida con acontecimientos todavía más innecesarios, temerosos de que nos invada ese sentimiento de vacío que nos acecha como un fantasma a cada instante. ¿Acaso esa grieta entre aquello que somos, o aquello que tenemos, y lo que aspiramos a ser, o a poseer, nos constituye esencialmente?
Siempre, por los siglos de los siglos, lo anhelado parece estar en otra parte. Con Platón comienza esta odisea, con su dualismo que separa nuestra realidad bastardeada de un más allá ideal, donde habitan los modelos perfectos de las cosas, donde el tiempo se opone a la eternidad y el cuerpo que envejece, enferma y muere, al alma etérea e inmortal. Con el monoteísmo, Dios, impiadosamente, castiga a Moisés prohibiéndole pisar la tierra prometida, y el conductor de su pueblo debe resignarse a contemplarla desde lejos. Bienaventurados los pobres, pues el reino de los cielos se encuentra en los confines de nuestro imperfecto feudo terrenal. Kant afirma del hombre que es un ciudadano de dos mundos, pues es miembro del mundo sensible 'reino de lo que es', pero lo es también del mundo inteligible 'reino del deber ser' Hundido en ese abismo, el hombre se siente desgarrado entre una realidad que se le revela como hostil y un paraíso que, adivina, se encuentra allende esta vida.
En esta odisea se expresan las desventuras de un yo escindido: experimentamos la vivencia de que debemos, de alguna manera, trascender nuestro estado presente y alcanzar lo infinito. Pero este intento está perpetuamente destinado al fracaso. O mejor aún: puesto que no podemos dejar de ser miembros encarnados del mundo -y, como tales, sometido a lo mudable, al deterioro y a la finitud-, no podremos jamás alcanzar ese ideal. Así, pues, condenados a esta escisión interior, nos descubrimos dolorosamente divididos entre los azares y la contingencia que signan nuestra corporalidad, por una parte, y un ideal al que aspiramos, aun cuando lo reconozcamos como inalcanzable, por otro.
Lo perfecto, entonces, se proyecta en una suerte de tierra prometida espacial o temporal que, a modo de horizonte, una vez alcanzado se nos escapa, permaneciendo siempre como un más allá. Así, creemos que el bien, la belleza, la verdad, habitan muy lejos de este mundo. Recuerdo que una de las escenas del bello film Muerte en Venecia , de Luchino Visconti, basado en la novela homónima de Thomas Mann, mostraba al artista ya maduro contemplando, en un gesto anhelante, a un efebo de rubios cabellos que parecía la encarnación misma de la belleza. El joven corre hacia el mar, se vuelve hacia el artista y, con el índice apuntando al cielo, le sonríe. Nuestro amor, parece insinuarle, no es de este mundo. Porque el amor perfecto, como el bien, la belleza y la verdad, parecen habitar más allá de nuestra prosaica cotidianidad.
En la Fenomenología del espíritu, ese texto tan hermoso como complejo, Hegel nos habla de la conciencia infeliz, una conciencia desgarrada entre lo poco que puede alcanzar y aquello que anhela, aunque siempre, e irrevocablemente, se le sustrae. Y nos advierte: "Estamos ante una lucha contra un enemigo frente al cual el triunfar es más bien sucumbir y el alcanzar lo uno es más bien perderlo en su contrario". La desgracia del hombre es que es el único ser que puede pensar lo infinito y que, a la vez, posee la certeza de no poder alcanzarlo. Esa conciencia de la infinitud nos sume en el desasosiego, en una suerte de insatisfacción que nos hace sentir que nos quedamos cortos toda vez que comparamos aquello que tenemos con aquello que deseamos. Y, tal como nos advierte el filósofo, cada logro es, tarde o temprano, una victoria pírrica, porque con nuestro triunfo sucumbimos ante nuestro deseo renovado que nos sume, una y otra vez, en una similar ansiedad.
Pero, en rigor de verdad, no nos damos cuenta de que lo perfecto, lo bueno, lo bello y lo verdadero son de este mundo, aun cuando éste se encuentre atravesado por el dolor, por la enfermedad y por la muerte. Y de que al situar los ideales más allá de nuestra realidad desalentamos toda posibilidad de cambio. En esa búsqueda incierta no nos damos cuenta de que, persiguiendo un ideal que sabemos inalcanzable, desestimamos todo esfuerzo por modificar aquello que sí podríamos modificar, perdiéndonos la posibilidad de transformar el aquí y el ahora. Y a modo de coartada, nos justificamos a nosotros mismos creyendo que lo perfecto no es de este mundo, en una actitud tan confortable como sospechosa.
Tal vez se trate de ir aprendiendo que si hay una ética al servicio de la vida, debe ser una ética de la alegría, que deje de añorar otros mundos, para hacer de éste, el único con el que por el momento contamos, el depositario de nuestros esfuerzos y anhelos. Sólo aceptando que lo que hay es todo lo que tenemos podemos comenzar a cambiar aquello que está a nuestro alcance. Sólo aceptando que lo que hay es todo lo que tenemos podremos hacer de nuestra vida, de nuestra pequeña vida, nuestro mundano ideal.
La autora es doctora en Filosofía. Es docente de la Universidad de Buenos Aires.